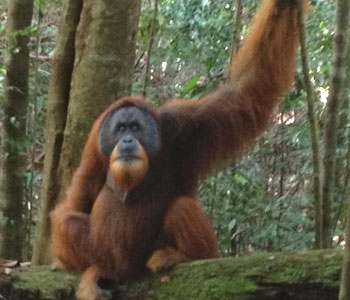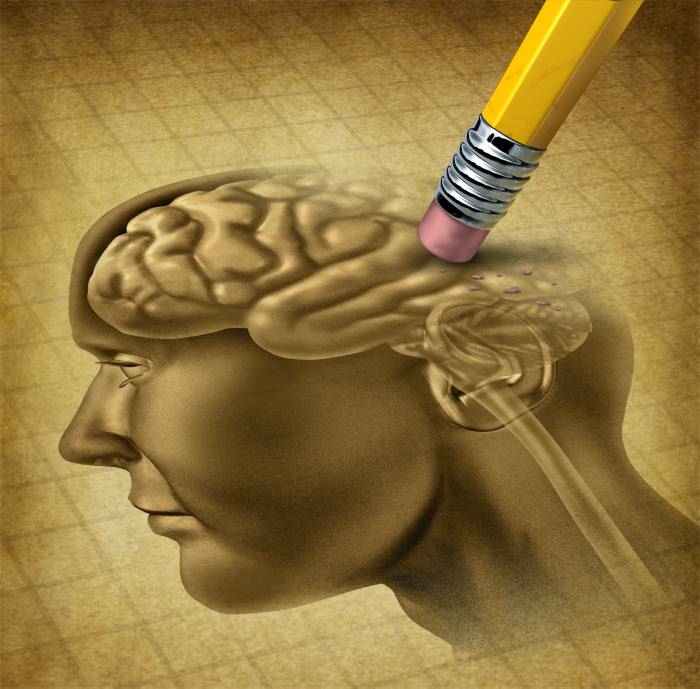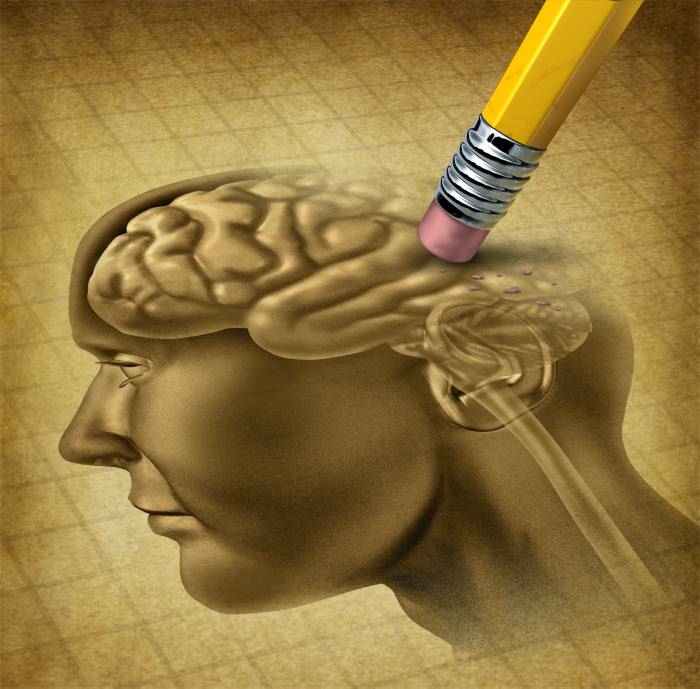 Lograron prevenir y hasta revertir la enfermedad en ratones que habían sido modificados para desarrollar el mal. Optimismo en neurólogos platenses.
Lograron prevenir y hasta revertir la enfermedad en ratones que habían sido modificados para desarrollar el mal. Optimismo en neurólogos platenses.
Un grupo de investigación de la Universidad de Málaga logró prevenir el Alzheimer en ratones que habían sido modificados genéticamente para desarrollar la enfermedad, e incluso consiguió que recuperen la memoria cuando ya tenían la afección, con el fin de aplicarlo a los humanos.
Según aseguró Zafaruddin Khan, líder del grupo científico, también se trabajó con ratas envejecidas, las cuales pierden la memoria cuanto más mayores son, y se ha conseguido que la recuperen o que directamente no la pierdan.
Estos son los últimos avances relacionados con el uso de la proteína RGS14, sobre la que ya trabaja desde hace años este grupo de investigación y que averiguó con anterioridad que permite incrementar más de mil veces la capacidad de memoria de estos animales al estimular su cerebro con esta proteína.
“Es una investigación muy interesante y que actúa sobre un segundo paso en la patogenia del Alzheimer”, aporta la neuróloga platense Diana Cristalli, para quien este trabajo “resulta prometedor en fases en que el amiloide no ha invadido todo el tejido cerebral, dado que en estos estadios la información a través de las sinapsis está dañada y reducida”.
De todas maneras, la especialista local aseguró que “se debe tener muy presente que no es posible la extrapolación exacta de un fenómeno ocurrido en ratones a un fenómeno mucho más complejo como el cerebro de un ser humano”.
Sobre esto, los hacedores de la investigación detallaron que la posibilidad de aplicar este fármaco (con la proteína RGS14) a la población humana abre la veda para tratar en un futuro la pérdida de memoria en la mayoría de las enfermedades neurológicas y neurodegenerativas. Según se explica, se trata de una biomolécula con posibilidades de uso para desarrollar un medicamento que cure deficiencias en la memoria no sólo en pacientes con patologías neurológicas sino también en la población anciana.
LAS PRUEBAS
En los ratones transgénicos con Alzheimer, la enfermedad aparece a los cuatro meses de vida, por lo que han suministrado la proteína, que actúa en una pequeña parte de la corteza visual del cerebro, a los cinco meses, cuando la enfermedad ya estaba desarrollada, y los resultados obtenidos fueron la recuperación absoluta de la memoria.
De igual forma, los investigadores introdujeron la proteína cuando los ratones, además de tener la afección, eran más mayores, y el resultado fue también la recuperación.
Una vez comprobado esto, suministraron la proteína en ratones transgénicos pero con tres meses, es decir antes de que desarrollaran la enfermedad y, según indicaron los expertos, los animales no llegaron a perder la memoria, por lo que consiguieron prevenir la enfermedad.
En el caso de las ratas envejecidas, les inyectaron la proteína RGS14 a los tres meses de vida, momento en el que la memoria está intacta, y los resultados que obtuvieron es que no la perdieron, por lo que Khan ha declarado que “una vez que se aplica, dura toda la vida”.
Aun así, han probado con ratas de 18 meses e incluso de 24 -momento en el que se encuentran próximas al fin de sus vidas y equivale a la edad en humanos de 80 ó 85- y han logrado que no la pierdan, según el investigador.
El tratamiento se basa en suministrar a los roedores una sola dosis del mismo y según ha indicado el experto, hasta ahora no han encontrado efectos negativos en la aplicación de esta proteína.
Habrá que esperar a los resultados de las investigaciones actuales en las que se aplican la proteína a los monos, ya que se trata de los animales que tienen el cerebro más parecidos a los humanos.
A partir de ahí, tras considerar los posibles efectos, contraindicaciones y demás aspectos que revelarán los resultados de dicho experimento, se estudiará comenzar a probar con los humanos, tras cumplir varios requisitos, según se detalló desde la Universidad de Málaga.
Tomado de: http://www.quilmespresente.com/notas.aspx?idn=555500&ffo=20140606
 Los niños con problemas de ansiedad en realidad podrían tener un ‘centro del miedo’ más grande en el cerebro, según un estudio que incluyó a 76 niños de 7 a 9 años, el periodo en el cual los rasgos y síntomas relacionados con la ansiedad se pueden detectar de forma fiable por primera vez.
Los niños con problemas de ansiedad en realidad podrían tener un ‘centro del miedo’ más grande en el cerebro, según un estudio que incluyó a 76 niños de 7 a 9 años, el periodo en el cual los rasgos y síntomas relacionados con la ansiedad se pueden detectar de forma fiable por primera vez.